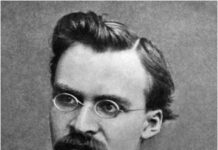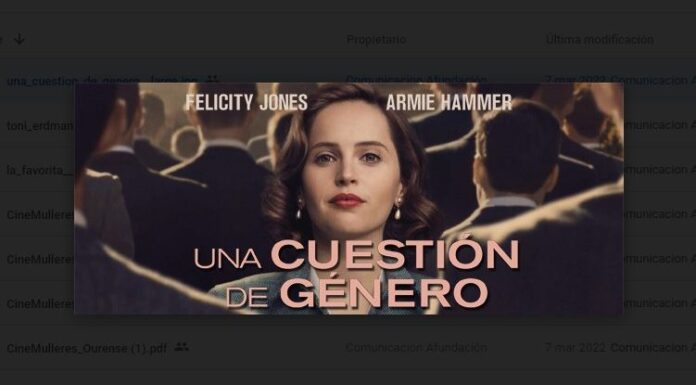Santa Baia de Banga, O Carballiño, Ourense.
José Antonio López Rodríguez ten escrito artigos no dixital pontevedraviva.com, no Faro de Vigo e no Correo.

Asi se define en pontevedraviva.com
“Salmantino de nacimiento, en aquella Universidad estudié la carrera de Derecho.
Pontevedrés por decisión propia desde hace muchos años. Aquí se criaron mis tres hijos y espero que alguno de mis nietos”

Allá detrás del pinar, el sol poniente extendía una zona de fuego, sobre la cual se destacaban, semejantes a columnas de bronce, los troncos de los pinos.
Así comienza El Cisne de Vilamorta que Emilia Pardo Bazán publica en 1884, describiendo el paisaje y el paisanaje de aquellas tierras de Carballiño que tan bien conocía por sus vivencias en la parroquia de Santa Eulalia de Banga, en el Balcón del Ribeiro como ella bautizó a los alrededores del pazo del que fue su marido. Vilamorta es el nombre literario de Carballiño.
Eu nacín cabo de pinal espeso / eu nacín na pequena Ponte-Ceso, escribiría también Eduardo Pondal, que nació en 1835. “Queixumes dos pinos” se publica en 1886 y allí está su poema “Os Pinos”, cuyas estrofas constituyen la letra del actual himno de Galicia.
Pero, que variedad de pinos eran los de Vilamorta y los de Ponteceso ?
Según el catedrático Pablo Gómez Segade el pino autóctono o del país fue durante mucho tiempo el pino silvestre o pino albar, que no es el que seguramente vieron Emilia Pardo Bazán y Eduardo Pondal. Esta idea es compartida también por otros investigadores.
Desde el siglo XV, el pino silvestre fue desapareciendo paulatinamente llegando a ser residual y a partir del siglo XVIII, procedente de Portugal, llegó el pino pinaster, que enseguida se naturalizó. Es también conocido como pino rodeno, pino marítimo o pino resinero.
El topónimo Piñeiro es por lo tanto anterior a la introducción del pinaster. Podemos comprobarlo en el Portal de Archivos Españoles (PARES) con la donación el año 1272 al Monasterio de Sta Mª de Oseira, de un casal en Pazos, en la feligresía de San Salvador de Piñeiro, (Archivo Histórico Nacional, Clero-Secular_Regular. 1533, N.3). Y como ese ejemplo hay otros muchos en los que aparecen parroquias, lugares y montes con la denominación de O Piñeiro y Piñeiro.
Para conocer el paisaje de siglos pasados y su vegetación forestal podemos recurrir al Catastro del Marqués de la Ensenada, o a las descripciones de los visitadores de la armada que se conservan en el Archivo de Simancas. También a los itinerarios de viajeros románticos como Richard Ford que entre 1830 y 1833 escribió su Manual para viajeros por España y lo ilustró con sus dibujos, o el famoso Viaje de España de Antonio Ponz a finales del XVIII.
El Catastro de Ensenada, describe los cultivos y producciones de la parroquia de Santa Eulalia de Banga, de la jurisdicción de Castro Cabadoso, mediante un interrogatorio realizado el 2 de febrero de 1753 en el lugar de Cabanelas. En esas fechas se mencionan viñedos, mimbrales, tojares, monte común abierto para pasto en el que se plantan algunos castaños dispersos y tierras de sembradura con cultivo de centeno; pero no se refiere la existencia de pinar alguno.
Lo mismo ocurre si leemos el interrogatorio referido al Coto y feligresía de San Félix de Allones, hoy Anllóns, de Ponteceso. El 25 de marzo de 1753 se enumeran huertas, frutales, brañal y juncal. Además se cultiva centeno, trigo, cebada y maíz y el monte común está a tojo y pastos. Estamos aún a mediados del siglo XVIII y es en ese siglo cuando comienza a introducirse desde Portugal el pino pinaster.
A través de Portugal llega también el ferrocarril, que se generaliza a lo largo del XIX y va dejando atrás aquel modo de viajar acompañando a los arrieros por caminos de herradura y casas de postas. Calesas y diligencias dejan paso a las locomotoras. Pero para llegar de Madrid a Orense, no se inauguró la línea hasta el año 1885, e iba por Portugal hasta Vigo y de allí a Orense en un viaje de 37 horas.

Eucaliptos tras el cruceiro de Santa Eulalia de Banga.
El siglo XIX fue seguramente el de la mayor deforestación de la historia de España. A la destrucción del arbolado de los siglos anteriores, consecuencia de la trashumancia, el carboneo o la construcción naval, se sumaron las desamortizaciones, la guerra de la independencia y las guerras carlistas.
Hay que recordar que una Ordenanza de 1748 determinó que todos los montes a menos de 25 leguas (más de 120 kms) de la costa, dependían de los intendentes de marina para su destino a la construcción naval. Tanto Carballiño como Ponteceso estaban dentro de esa franja.
En Galicia además, hasta bien entrado el siglo XX, el monte fue un complemento indispensable de la ganadería y la agricultura. Para la obtención de fertilizantes era fundamental dedicar grandes superficies al cultivo del tojo, que después se recolectaba y del monte arbolado se obtenía el combustible para calentarse y la materia prima para la construcción de viviendas, edificaciones y aperos.
Si a eso añadimos el fuego como práctica agroganadera para la obtención de pastos, comprenderemos la dramática situación a que se llegó. En la casa forestal del Monte Aloia, primer parque natural de Galicia, pueden verse fotos de aquel monte totalmente raso antes de que un visionario como el ingeniero Areses, natural de Tui, creara un vivero forestal y comenzara la repoblación de aquellas tierras a pesar de la feroz oposición de unos vecinos que veían angustiados como se les vedaba el pastoreo y que en más de una ocasión quemaron las plantaciones.
El pino pinaster en poco tiempo fue ocupando el paisaje y ya era conocido como pino gallego o piñeiro bravo en 1883, año en que el inspector general del cuerpo de ingenieros de montes Máximo Laguna, escribió su obra “Flora forestal española”. Allí se dice que esta especie es común en gran parte de Galicia, pero no es probablemente espontáneo, sino procedente de siembras y plantaciones.
Y en 1886, siendo jefe del distrito forestal de Pontevedra y la Coruña, el ingeniero Antonio Fenech y Artell, en un magnífico informe para el Gobierno con miras a la exclusión de la venta en la desamortización de aquellos montes públicos beneficiosos para los pueblos, describe minuciosamente el estado forestal de una serie de montes de Pontevedra. Su relato pone de manifiesto la gran deforestación existente, la prevalencia aún del carballo y el castaño y la existencia de rodales de pino pinaster plantados generalmente por los vecinos.
Autóctono es aquello que ha nacido en el lugar donde se encuentra. Lo que hoy se considera autóctono en algún momento no lo fue y con el tiempo se naturalizó y se aclimató.
Los pinos y los eucaliptos son árboles que no gozan actualmente de buena reputación, seguramente por haber sido plantados de forma indiscriminada y en sitios inadecuados y por ser las especies a las que algunos responsabilizan de los incendios forestales, ignorando que las causas son siempre la imprudencia o la mala fe.
Pero los pinos a los que cantó Pondal y los que describe la novela de Emilia Pardo Bazán en un atardecer de Vilamorta, forman parte hace mucho del paisaje de Galicia, y de los apellidos de muchos de sus habitantes.
FUENTES:
Catastro del Marqués de la Ensenada:
https://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController
Pinus Pinaster, Regiones de procedencia:
Pinos autóctonos o naturalizados en Galicia:https://www.biogeociencias.com/15_didactica_investigacion_nivelnouniversitario/2019/20191204%20Pinos%20autoctonos%20de%20Galicia.htm
Outros artigos de José Antonio López Rodríguez:
José Antonio López Rodríguez: “Santa Baia de Banga, toponimia y onomástica”